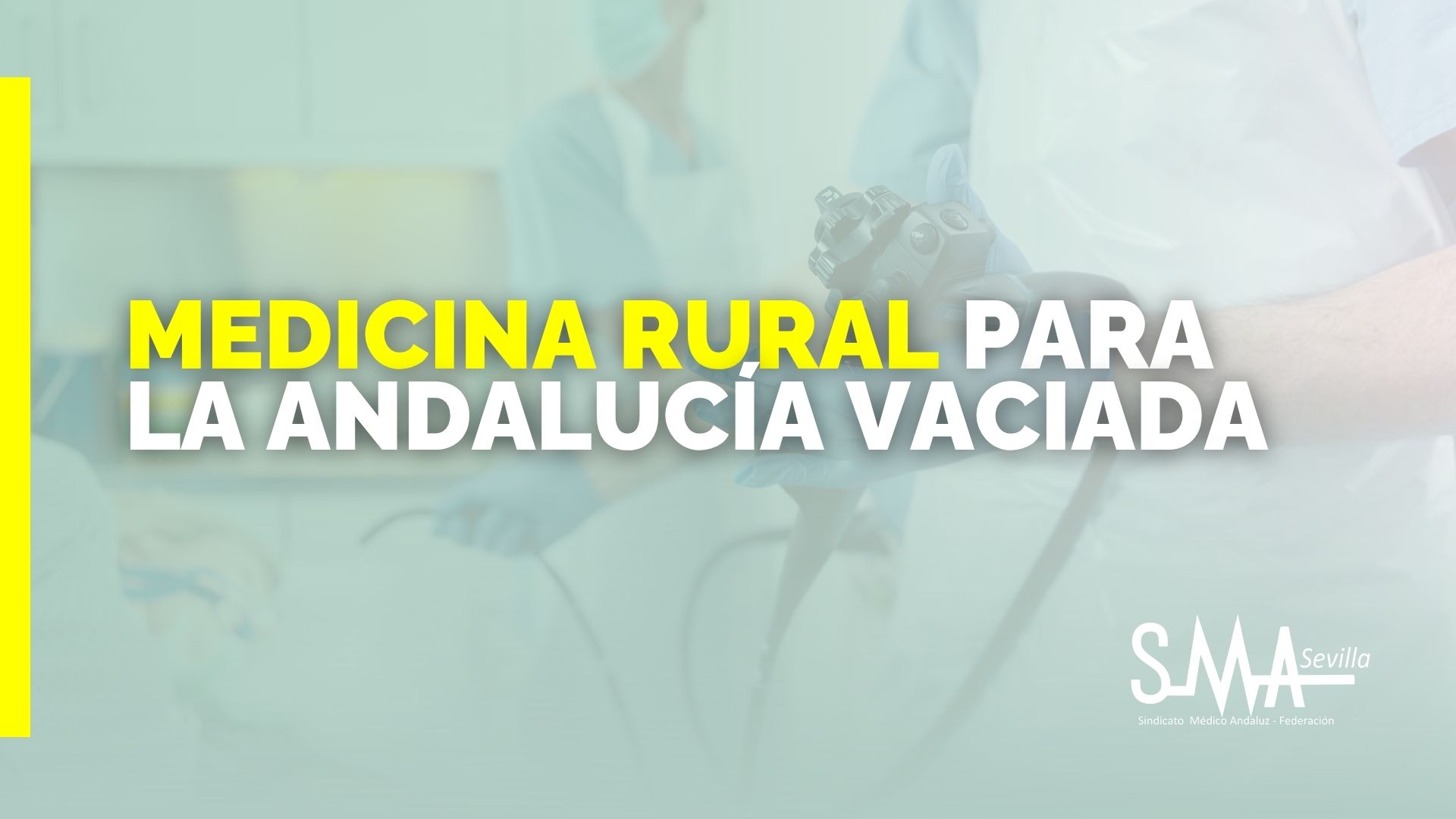Lo hemos leído en la prensa: una parte considerable del territorio andaluz se va abandonando gradualmente. El territorio en cuestión afecta sobre todo a núcleos de menos de 10000 habitantes, sobre todo al este y al norte de la comunidad. El que les escribe ignora hasta qué punto este problema preocupa a nuestras autoridades y, en caso contrario, si se concibe una Andalucía dual, con un amplio porcentaje de la superficie destinada a parque natural, concentrando la población en otras áreas.
Tengo que poner este problema en relación con el Sistema Sanitario Público, en el que trabajo y sobre el que escribo desde hace décadas. En mi juventud profesional, valoraba que el SAS había conseguido situar en la última pedanía de la raya con Portugal (simple ejemplo de lo remoto) a un profesional de la Medicina que se había leído el Harrison (manual de referencia de Patología Médica) como mínimo un par de veces.
Fue todo un logro, el poner ahí a un señor o señora capaz de olerse si una tos parece un catarro o un cáncer de pulmón. Un logro que muchos dieron por sentado, especialmente en los despachos con poder. Por tanto, caló la idea de que no hacía falta atender a las exigencias laborales del colectivo. Se entendía que la atribulada legión galénica no menguaría nunca, aunque fuera a currar en alpargatas. Craso error; ya lo estamos viendo. La superabundancia de mano de obra facultativa se debió a una anomalía propia de una época concreta. Y, superada la vida profesional de dicha generación, empezamos a experimentar los mismos problemas que los países de nuestro entorno.
Muchos entendemos que la adecuada cobertura sanitaria es un mecanismo esencial para el poblamiento de un territorio. Así lo entienden, además, las administraciones de tantos países de nuestro entorno que ya reclutan y fidelizan médicos de nuestro país (y de otros), al escasear los naturales.
Nuestro problema se puede abordar de muchas maneras, más o menos chuscas o factibles, cada una con sus partidarios y detractores (pongo cuatro ejemplos, pero hay más):
1. Militarización de la profesión médica. Ruego que el lector no se sonría, que esta opción tiene sus partidarios. En plata: que, al salir de la Facultad, uno/a se encontrase con un destino fijo sobre un tablón, como pasa en la Guardia Civil. Con algunas sutiles diferencias: a diferencia del número de la Benemérita, el médico puede ejercer su profesión fuera de la institución (y del país) que lo formó. Solo un estado (muy) autoritario sería capaz de militarizar la profesión.
2. Volver a los setenta. Época feliz de los administradores. Y fácil, en teoría: abrir las puertas de las facultades y rehacer la plétora de médicos en paro. Claro que, entonces, el médico general no tenía formación MIR. Además, la Ley no se lo exigía para el ejercicio en la pública, como pasa ahora. «Pues cambiemos la Ley», dirán algunos. En este supuesto, es muy probable que se topasen con la normativa europea.
3. Reclutar a extranjeros (extracomunitarios). Ya se hace. Solo que hay que ver qué formación tienen, y si es equiparable a la nuestra. En cualquier caso, habrá que ver también la motivación de un profesional sin raíces en nuestra tierra para ejercer en un área remota, con un sueldo inferior a la mitad de lo que le paga Francia.
4. Hablar (¡por fin!) con los representantes de la profesión: colegios profesionales y sindicato médico. Analizar — en serio — las razones por las que la medicina rural se ha convertido en un lugar indeseable y, a continuación, intentar revertir la situación con una serie de medidas concretas.
Pero claro, siempre nos quedará la posibilidad de no hacer nada. La inacción es una política concreta, de la que ya vamos viendo las consecuencias. No se podrá decir nunca, eso sí, que ello contó con la anuencia o el silencio cómplice de las organizaciones profesionales.
Federico Relimpio Astolfi, médico y escritor.
En representación del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla (RICOMS). Delegado del Sindicato Médico de Sevilla (SMA).